Humanidades:
revista de la Universidad de Montevideo, nº 17,
(2025): e179. https://doi.org/10.25185/17.9
Este es un artículo de acceso abierto distribuido
bajo los términos de una licencia de uso y distribución Creative Commons Attribution (CC BY 4.0.) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Alain
Íñiguez Egido.
Luces y sombras en la narrativa de la victoria: Madrid, de Corte a cheka de Agustín de Foxá. Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2020,
128 pp.
Recibido:
05/02/2025 - Aprobado: 25/02/2025
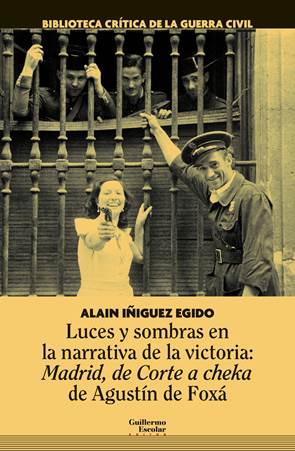
No
deja de ser sorprendente que un monográfico como este de Alain Íñiguez Egido
haya tardado tanto en aparecer en el panorama de los estudios literarios hispánicos.
La figura del tercer conde de Foxá (1906-1959) y su
filiación política parecen haber motivado esa tardanza, lo cual, para algún
lector y especialista, podría interrelacionarse con algunas de las ideas
esbozadas por Harold Bloom (1930-2019) acerca de la «Escuela del Resentimiento»
en esa obra tan singular que es El canon occidental. Sea como sea, en
este caso, la clave es que el Foxá escritor estaba atrapado en un «limbo
canónico» del que el joven filólogo se encarga de rescatarlo a partir de un
punto de partida claro y directo, enunciado en la introducción del monográfico:
la consideración indisociable de dos dimensiones del acto literario, la
estética y la ideológica (p. 10).
El
marco conceptual del estudio, que nos retrotrae a las ideas expuestas por Terry
Eagleton en el clásico libro La estética como ideología (1990; traducido al español en 2006), es
arriesgado, ya que si bien Íñiguez Egido comienza a
caminar por una senda provista de cómodos salvavidas, escenificada, por
ejemplo, por la selección de una pertinente y no excesivamente dilatada
bibliografía que le permite avanzar con paso firme en el escudriñamiento de
esta «narrativa de la victoria», acaba dirigiéndose a una meta argumentativa
que exige el desvío por ciertos meandros para formular la siguiente idea: que
lo estético no tiene por qué estar coaligado con movimientos racionales, pese a
que pueda ser analizado con herramientas que partan de la razón; que lo
estético, pese a estar, en apariencia, supeditado a lo político, y, por tanto,
erigirse en mera herramienta de propaganda, puede cobrar sentido como una
manifestación tan integral y tan específica de una doctrina, que es capaz de determinarla
y de configurar un proceso de retroalimentación en el que ambas esferas son
indisociables la una de la otra. Pero, por encima de todo, el marco conceptual
de este trabajo se mantiene en las coordenadas de la exégesis literaria, ya que
no abriga ningún otro tipo de pretensiones más propias de trabajos pertenecientes
a otras disciplinas y que lo alejarían de su propósito. Su misión principal es el
examen de las diferentes aristas de una novela, la compuesta por Agustín de Foxá, en la que el lector se encontrará, de manera
inevitable, tanto elementos artísticos como elementos políticos, en su mayoría
relacionados con la guerra civil española (1936-1939). De hecho, Íñiguez Egido habla de un aspecto no baladí, la necesaria contextualización
histórica de cualquier pieza literaria, e incluso critica a quienes defienden
que es posible adoptar una mirada aséptica, meramente estética (p. 10). Si bien
esto podría prestarse a todo tipo de debates, es de agradecer la precisión y la
claridad en la enunciación de los puntos cardinales del trabajo.
Como
se deduce de lo manifestado anteriormente, la apuesta es arriesgada, pero el
autor decide hacerlo a partir de la sencillez expositiva y sin alambicamientos
conceptuales, características que se aprecian a lo largo de la lectura del monográfico.
Un monográfico que, además, forma parte de la Biblioteca Crítica de la
Guerra Civil; continúa la labor emprendida por el director de la misma,
Emilio Peral Vega, de la Universidad Complutense de Madrid; y, dentro de los
logros del proyecto de i+d comandado por este profesor, constituye una de sus conquistas
más palpables al recuperar la voz de Foxá, exhibiendo
sus luces y sus sombras, a través de un estudio exhaustivo de Madrid, de
Corte a cheka, que, tal y como expone Íñiguez Egido, es una de las mejores
novelas escritas en el periodo guerracivilista.
Desde
el comienzo del libro se observa la intención de dar toda la información de
modo organizado y sistemático. La obra se divide en seis capítulos, aunque,
realmente, tres de ellos son los que conforman el monográfico como tal. Después
de la «Introducción» (pp. 9-10), con la que se insiste en que el propósito de
la obra es dotar al lector de las claves interpretativas de aquellos aspectos
de la novela que tengan que contextualizarse o glosarse, se suceden los tres principales,
para acabar con las debidas conclusiones y el apartado bibliográfico.
Así,
el segundo capítulo, de título sugestivo y hasta lutheriano («Memorias de un conde
gordo, poético, simpático, abúlico, viajero, desaliñado en el vestir,
partidario del amor, taurófilo y madrileño con sangre catalana: vida y obra de Agustín
de Foxá, Conde de Foxá»),
aborda la biografía de Foxá (pp. 11-30). Lo hace
partiendo de anteriores aproximaciones a la vida del escritor ―las de Jordi
Amat, Luis Sagrera y Martínez Villasante y Francisco Javier Ramos Gascón―, por
lo que se destacan aquellos hechos de mayor relevancia para ahondar en el
análisis de Madrid, de Corte a cheka. Tras repasar algunos momentos de
la vida de Foxá, tales como su niñez, que sirve como material novelístico, su
asistencia a las tertulias madrileñas o su trayectoria profesional, que le hará
desempeñar labores diplomáticas en Rumanía y Bulgaria, el estudioso establece
una conexión de vital importancia entre estos episodios y la concepción del
arte defendida por el conde. Los artículos periodísticos que publicó en ABC dieron cauce a tal concepción
estética, influida, sin duda, por su inclinación a la poesía de Rubén Darío
(1867-1916), Antonio Machado (1875-1939) o Federico García Lorca (1898-1936). También
se establece la evolución ideológica que llevó a Foxá hasta los postulados reaccionario-falangistas,
si bien Íñiguez Egido indica que «era monárquico antes que falangista; y, sobre
todo, más amigo de José Antonio [Primo de Rivera (1903-1936)] que partidario de
Falange» (p. 19). Todo este cóctel de circunstancias históricas y personales
propiciarán que, con la publicación de Madrid, de Corte a cheka, Foxá se
convierta en una de las grandes figuras literarias del bando nacional. El
capítulo, además, incorpora algunos episodios de interés sobre su estancia en
Italia durante la Segunda Guerra Mundial, como diplomático, y la visión que
tenía de él otro creador como Curzio Malaparte
(1898-1957).
El
tercer capítulo, «Madrid, de Corte a cheka», se
centra en el examen de diversos aspectos literarios e históricos de la novela (pp.
31-104). Se subdivide en cuatro apartados («Novela de ciudad», «Novela
autobiográfica», «Ejercicios de estilo en mitad de la contienda» y «El rito de
Falange») que desarrollan las características más importantes de la narración foxiana.
Destaca su consideración como una «novela de ciudad», al no tener una trama
principal de enjundia y presentar sus mayores fortalezas mediante la
construcción literaria del Madrid de los años treinta, con la descripción de ambientes
políticos y literarios de la capital, enhebrados los unos con los otros. Por ello,
la ciudad no solo determina la estructuración de la novela, sino la
«dramatización del espacio», idea tomada de Nil Santiáñez, que va convirtiendo
a todo el carrusel de personajes, en especial a aquellos pertenecientes a la
«masa republicana», en agentes pasivos frente al cuidadoso proceso de
animalización que Foxá vertebra a lo largo de toda la novela. La gran novedad
presentada por Íñiguez Egido, a partir de lo
comentado por Santiáñez, es la afirmación de que dicha
estrategia narrativa se basa en el teatro granguiñolesco, lo cual quizás sea
una de las pruebas más sólidas que refuercen la conexión estética del conde con
Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936).
El
investigador también ahonda en la consideración de la novela como una obra
autobiográfica, al mostrar cómo algún episodio centrado en el protagonista,
José Félix, es semejante a alguno vivido realmente por Foxá: véanse sus
interacciones con los grandes literatos de la época o los registros que sufrió
durante la guerra. Más llamativa puede resultar la incorporación del propio escritor
como personaje, utilizando otro de sus apellidos, aunque en ocasiones esto
pueda ocasionar cierto desequilibrio en la narración, como ocurre en la escena
de la composición del Cara al Sol.
Hacia
la mitad del monográfico, se analiza el interés de los que a lo largo del libro
se denominan «ejercicios de estilo», cuestión que destaca aún más al tratarse
la novela de Foxá de una obra «[…] con clara intención documental» (p. 48).
Ambos aspectos no colisionan, ya que el conde logra conjugar ambas dimensiones,
si bien el carácter propagandístico del relato se hace patente hasta en
recursos tales como ciertos procedimientos cinematográficos o, como ya se ha
comentado, en el uso de la estética valle-inclaniana, que, como indica
Íñiguez Egido, transforma el afán de concebir unos nuevos Episodios
nacionales en un relato esperpéntico con el que el espíritu reaccionario de
Foxá puede crear una sátira en la que las descripciones de adversarios
políticos como Manuel Azaña (1880-1940) no son, en absoluto, positivas. De esta
forma, desde la perspectiva de los partidarios del bando nacional, Foxá hace uso de procedimientos deformadores con los que
patentiza los resultados del proceso de «degeneración» que, a lo largo del
primer tercio del siglo xx, según
intelectuales de uno y otro signo político, atenazó a España. Para los
protagonistas de Madrid, de Corte a cheka, este proceso llegaría a su culmen durante la
Guerra Civil con el horror rojo.
Más
tarde se comenta el uso que Foxá hace de determinados hechos históricos en el
relato, cuando el autor del monográfico señala que «la cuestión radica en cómo
los cuenta» (p. 68). En esta tarea se agradece el uso que hace el joven
investigador de diferentes fuentes ―desde Hugh Thomas (1931-2017) hasta Stanley
Payne―. Después Íñiguez Egido rastreará los abundantes elementos metaliterarios
o metaartísticos que subyacen en el relato: desde
críticas a poetas republicanos como Rafael Alberti (1902-1999) o Luis Cernuda
(1902-1963) hasta una descripción de la cartelería electoral de la época,
siempre pasado todo por el filtro falangista. Para acabar este tercer apartado,
resultan capitales las páginas dedicadas a lo que el autor denomina «el ritual
de Falange», que permiten que el lector no sitúe solo a los personajes del
relato, sino al propio Foxá en las coordenadas políticas y culturales del
movimiento comandado por José Antonio. De esta manera, se entiende mejor que
determinados valores, idealizados, propicien una visión de Primo de Rivera
semejante a la de Amadís de Gaula, y que no exista ningún tipo de duda sobre
cuál será la actitud de José Félix: este, finalmente, tomará partido por el
bando sublevado.
El
cuarto capítulo, «Estudio de variantes: adiciones y enmiendas de la “Segunda
edición corregida y aumentada”», tal y como indica su título, se centra en el análisis
de variantes entre la primera y la segunda edición, ambas de 1938 (pp. 105-118).
Este apartado quizás sea la gran aportación del libro, puesto que todavía no se
ha hecho ningún cotejo semejante, lo cual destaca aún más si se tiene en cuenta
que todavía no existe una edición crítica de la novela: Íñiguez Egido pone las
bases para ello. Si bien los cambios parecen pocos, no por ello son menos
significativos, según se desprende de sus indagaciones. En primer lugar, repasa
algún hallazgo de otros autores como Francisco Javier Ramos Gascón, como
pudiera ser la variación en el apellido de la protagonista de la novela, que
oscila entre «Azlor» y «Ribera», relacionados, tanto uno como otro, con el
fundador de la Falange. Íñiguez se sirve de fuentes como el Diario íntimo
de Foxá para intentar aclarar esta cuestión, y muestra cómo Foxá
desarrolla más alguna escena, añade algún personaje homónimo de una persona
real, rectifica algunos juicios de valor o agrega alguna apreciación o
descripción para hacer más claro su punto de vista político. Una demostración
de cómo el autor de Madrid, de Corte a cheka adopta, sin complejos, un
estilo propagandístico.
En
definitiva, este monográfico sobre la novela de Foxá, de gran interés para
aquellos investigadores que conjugan dos disciplinas como la historia y la
literatura, se convertirá con el paso de los años en una obra de obligatoria
consulta, no solo para entender mejor la producción del conde escritor, sino
para conocer las influencias y referencias intertextuales entre los escritores
anteriores y posteriores a la guerra civil española, y, sobre todo, para
profundizar en los entresijos histórico-literarios del periodo. Además, el
trabajo de Íñiguez Egido pone de manifiesto la
necesidad de una edición crítica y anotada que, por una serie de
circunstancias, todavía no ha visto la luz.
Julio
Salvador Salvador
Universidad
Complutense de Madrid, España
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0847-8768